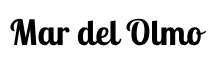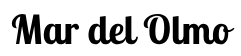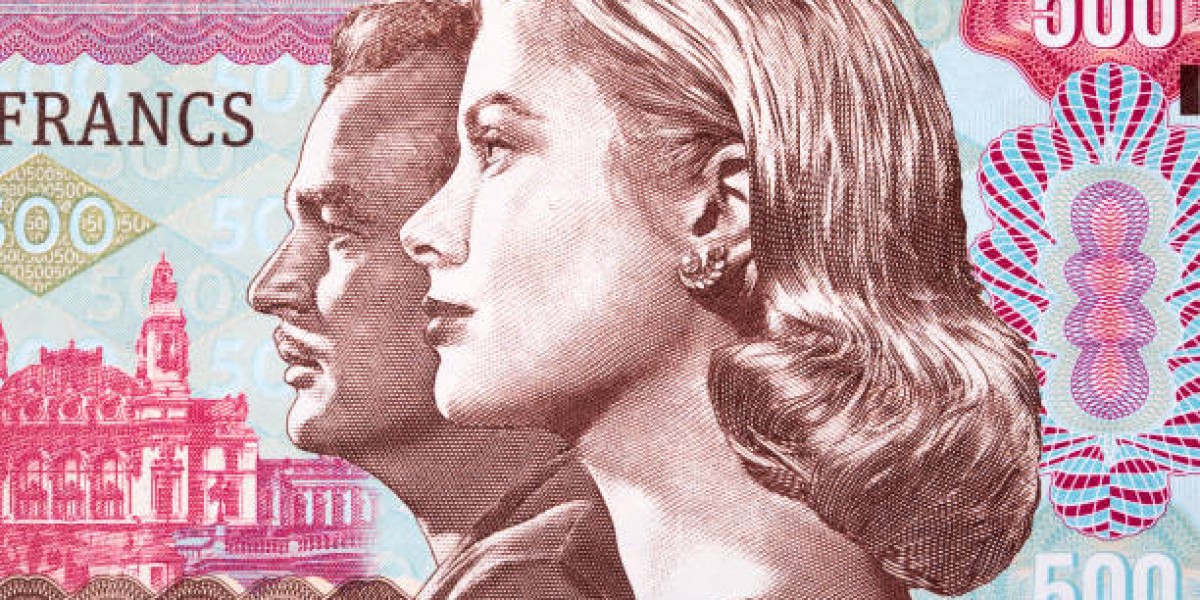Cuentos de niñas
Había nacido con ganas de hablar.
Con nueve meses ya era capaz de pronunciar correctamente unas diez palabras. Las que necesitaba para su supervivencia: mamá—que era la llave que lo abría casi todo—, agua, plato, caca, no, vale, duele, calle, bibe y cama.
En ese orden.
Papá aún no le había hecho falta. Apenas pasaba por casa, y las pocas veces que lo hacía, no interactuaba con ella.
Con apenas dos años le pidió a su madre, con un discurso propio de una niña de ocho, que la enviara a la escuela. Adujo que se aburría en casa con ella y que tenía muchas ganas de aprender a leer.
Su madre quedó tan sorprendida que ni siquiera se molestó en discutir una argumentación tan adulta. Al día siguiente se montó en el autobús que la conducía de casa al colegio más bonito de todo el pueblo, pidió ver a la madre superiora y matriculó a su hija para el siguiente curso que empezaría en pocos meses.
Nadie preguntó ni se extrañó.
Cuando en septiembre acudió a su primer día de colegio, con su peto negro, su almidonada camisa blanca, un lazo granate de raso rodeando su infantil cuello, unos inmaculados calcetines y unas merceditas nuevas, peinada con dos diminutas trenzas de un rubio albino, las hermanas sintieron que un ángel había entrado en el edificio.
María conquistaba a todo aquel que la conocía. Nunca tuvo ese hablar plagado de incoherencias de los niños, nunca gimoteó para conseguir un deseo inalcanzable, jamás demostró una rabieta en público. Ni en privado.
No tenía respuestas de niña. Cuando algo la importunaba lo decía. No importaba que se tratara de su padre o una vecina cotilla. Ella dejaba claro su malestar con palabras de adulto que dejaban al interlocutor sin habla. Y daban una clara ventaja a la niña.
María adoraba la rutina diaria de asistir al colegio. No solo se sentía importante enfundada en su bonito uniforme, sino que era feliz en clase, rodeada de libros, mapas de España en relieve, diccionarios repletos de palabras por descubrir, tablas de multiplicar adornando las paredes de altos techos, cientos de estímulos que provocaban reacciones de euforia en la pequeña a las que no sabía cómo dar salida.
Vivían muy lejos para poder comer en su casa, así que era de las pocas niñas que lo hacía en el comedor con las monjas. Se sentaba a una mesa cuadrada con las diecisiete hermanas y dos niñas más. Acariciaba el mantel de hilo blanco, el respaldo labrado de las sillas de madera, el frío metal de los pesados cubiertos de plata y aspiraba el aroma del pan blanco y los guisos que se elaboraban en la vieja cocina.

Ella se sentaba siempre al lado de la madre superiora. No por voluntad propia, sino por expreso deseo de la hermana, quien sentía una felicidad inexplicable solo con el hecho de tenerla cerca, de sentir su mirada clavada sobre sus arrugas cuando respondía a una de sus múltiples y complicadas cuestiones, de aspirar el aroma a ropa limpia y colonia que despedía la niña por la que sentía un apego desconocido hasta ese momento.
Después de bendecir la mesa, María solía comenzar con su tanda de preguntas diarias. Su curiosidad era ilimitada, y sus preguntas inteligentes. No admitía una evasiva como respuesta, por eso las hermanas se habían visto en grandes apuros en más de una ocasión.
—Sor Ángela, si la Virgen era virgen, ¿cómo pudo tener al niño Jesús?
—¡María! Pero ¡qué cosas tienes! Esos son los misterios de Dios. Nadie puede explicarlos—respondía la aludida mientras un sudor frío perlaba su frente.
—Le preguntaré a Dios cuando sea mayor—respondía la niña. Y continuaba comiendo.
Cuando su madre la recogía cada tarde en el autobús que la llevaba a casa, ya sabía que tendría una merienda amenizada con las historias de su hija.
Mientras ella trajinaba en busca del azúcar para endulzar el pan empapado en vino, la niña le hablaba de lo que había aprendido o descubierto. De los silencios de las hermanas a sus interrogantes, de las evasivas ante algunas preguntas, de la tristeza en los ojos de las otras niñas que comían con ella a diario, del color de los árboles y de la Señora.
—Mami, hoy me ha dicho la Señora que estás triste porque papá trabaja demasiado—afirmó esa tarde.
—¿Quién es la Señora, María? — preguntaba curiosa su madre. Demasiada información para una cría de su edad, y toda acertada. A lo mejor los había oído discutir anoche.
—¿Cómo que qué Señora? Pues, la Señora. La que viene todos los días.
Su madre no le hizo demasiado caso. Trataba de hacer cuentas interiormente de cómo había podido enterarse María. Tal vez la había sorprendido llorando sin que se hubiera percatado.
María notó la ausencia de su madre y decidió no seguir con la conversación. Al igual que no le gustaban las preguntas sin respuesta, tampoco soportaba disgustar a quien más quería en su pequeño mundo.
La veía trabajar de sol a sol. Cuidaba de su padre, su hermano Juan, las gallinas, su abuelo Segundo, el padre de su padre, un tipo antipático y egoísta que se empeñaba en creerse el cabeza de familia y que trataba a su madre de un modo que ella desaprobaba, anotando mentalmente todos los desplantes que le hacía cuando le servía como a un auténtico señorito.
Ella se esforzaba lo que podía para ayudarla, y lo que más animaba a su madre, eran sus historias. Mientras mamá tendía la ropa, María le alargaba las pinzas e inventaba cuentos con final feliz para ella. Cuentos de niñas que salían victoriosas de todas las pruebas que aparecían en su camino.

Había días que se les hacía de noche y entraban a casa con las manos heladas por el contacto con la ropa mojada. Entonces, las acercaban al fuego del hogar y se abrazaban para calentarse la una a la otra, no solo el cuerpo, sino también el frío interior que, como una sombra, campaba a sus anchas en los días malos. Más tarde, mientras su madre freía sardinas para cenar, María, sentada a la mesa con hule de frutas, limpiaba las lentejas de piedras y bichos y hacía preguntas sobre la infancia de la mujer a la que tanto quería.
Dirigía sus dardos de manera intencionada. Hacia cuestiones muy concretas, indagando sobre hechos que no podría conocer, y sin embargo, relataba como si los hubiera vivido.
Entonces, notaba cómo la espalda de mamá se arqueaba como la de los gatos que rondaban por el corral y callaba distraída para que ella no se incomodara más.
María sabía que debía ir con cuidado con su madre. La Señora se lo había advertido. Debía soltar sus pistas poco a poco, como Pulgarcito en el cuento que leía cada noche, porque, si no, mamá se asustaría y saldría huyendo. Y María no quería quedarse sola con papá y el abuelo Segundo. Juan no era siquiera digno de ser computado como posible compañía. Ellos nunca estaban con ellas en la cocina. Preferían quedarse en la salita, cobijando sus piernas bajo las pesadas faldas de la mesa camilla y recibiendo el calor del brasero. Escuchaban la radio, leían, dormitaban, lo que fuera menos ayudar.
Papá sí que trabajaba, pero fuera. En casa siempre estaba cansado y cariacontecido. No le gustaba hablar con nadie, salvo con su padre, al que trataba de usted, un tratamiento lleno de respeto y vacío de cariño.
María sentía pena a ratos por su padre. Parecía un hombre bueno, pero no lo sabía a ciencia cierta, ya que lo veía poco y lo trataba menos. Nunca acudió a sus gritos angustiados tras una pesadilla, jamás le puso compresas frías sobre la frente cuando ardía de fiebre, en la vida respondió a ninguna de sus preguntas, porque jamás le permitió formularlas… Únicamente se molestaba en reprenderla: que si quítate del medio que no veo a tu abuelo, que si no te has lavado las manos correctamente, que no hables tanto mientras comemos…
Se le hacía complicado cogerle todo el cariño que mamá decía que debía sentir por él. No atisbaba ni un ápice de amor en los gestos que le dedicaba. Aunque sus ojos sí resplandecían cuando miraba a su madre, y veía cómo le rozaba cuidadosamente la palma de la mano cuando le ponía el plato en la mesa, cómo alzaba la vista de su periódico cuando olía el eterno perfume de mamá cruzar como un fantasma el pasillo a su espalda... Y cerraba los ojos y aspiraba fuerte para atrapar la mayor cantidad de aire en sus pulmones y su corazón.
A las diez María tenía que meterse en la cama. Compartía el cuarto con el llorón de Juan. Él aún dormía en una cuna. Era justo lo que merecía, una pequeña cárcel, barrotes que lo apartaran de mamá. No sentía celos por su hermano pequeño, solo una rabia ancestral por los desvelos que proporcionaba a su madre. Siempre estaba enfermo, llorando, cayéndose, reclamando una atención que no merecía. Y, sin embargo, ella lo acunaba en su regazo con adoración, lo levantaba del suelo en todos y cada uno de sus tropiezos, velaba sus sueños en sus noches febriles.
En esas ocasiones, mamá conquistaba la mitad del territorio de su cama. Y, a pesar del motivo, suponían el mayor de los placeres de María. Se abrazaba a su espalda y se dormía con el olor a jabón de su pelo rizado. Y entonces, mientras mamá dormía, venía la Señora y ella sentía su presencia y se despertaba.
Aparecía, como siempre, con su bonito abrigo de paño negro, unos zapatos granates de charol, su pelo al hombro sujeto con dos horquillas de bonitas piedras brillantes y la sonrisa más ancha que vio jamás. Se agachaba, la besaba a ella en la frente, luego a mamá y decía: “María cuida de mamá como yo no pude hacer. Dile todos los días que la quieres mucho. Por ti y por mí. Cuéntale que la velo desde el cielo. Ruégale que sea feliz. Y nunca, nunca dejes que llore sola. Agárrale la mano y acaricia su mejilla, como hacía yo cuando era una niña. La echo mucho de menos, pero sé que ella no entendería mis visitas. Tú sí mi amor, porque tú eres mitad ángel. Y has nacido para contar las mejores historias que alegren su corazón.”
Entonces, María cerraba los ojos feliz, sabiéndose importante para mamá y para la abuela. Porque ella tenía el deber de cuidar de la una y de guardar el secreto de la otra. Y esperaba impaciente el siguiente catarro de Juan, que siempre eran el preludio de las mejores visitas y la mayor de las inspiraciones para los cuentos de niñas fuertes que debía inventar para mamá.
Mar del Olmo