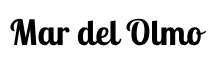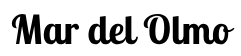EL ASCENSOR
Había sido una fiesta maravillosa, una Nochevieja inolvidable. Jamás hubiera imaginado celebrar la última noche del año con los compañeros del trabajo, pero necesitaba ese pequeño gesto para continuar con sus planes. Estaba convencida de que la habían invitado por compromiso, así que, como buena adicta a los golpes de efecto, decidió aceptar y hacer acto de presencia con una entrada triunfal que no los dejara indiferentes y que les proporcionara carnaza para las habladurías de ese año recién estrenado.
Genoveva era una borde redomada. Consciente de su atractivo físico, parecía caminar varios centímetros por encima del suelo. Esa actitud la había hecho prosperar mucho en lo laboral, igual que le había proporcionado una legión de enemigos que ansiaban verla enterrada en papeles y tareas sin importancia. Pero ella contaba con un arma secreta, una baza que pocos sabían y muchos intuían: su ambición la había llevado hasta la cama del director general, un hombre de prominente barriga, brillante calva y una familia numerosa que incluía una suegra medio sorda, poseedora del 51% del accionariado de la empresa.
Después de las campanadas y de dejarse manosear por Carlos, el becario de márquetin, cuyo físico era cautivador, recibió un mensaje de un número desconocido que le descompuso el gesto.
Se deshizo en unas disculpas que nadie pareció escuchar, cogió su abrigo del montón de prendas apiladas sobre una cama y bajo una joven en mal estado, y salió del ático de aquel piso diecinueve de un edificio domotizado hasta las papeleras. Ni siquiera recordaba quién era el dueño de la vivienda; fuera quien fuese estaba muy bien posicionado, dato que pensaba tener en cuenta si las cosas con el jefe no iban todo lo bien que debieran.
Encontró, no sin dificultad, el botón para llamar al ascensor y tardó en percatarse de su llegada por culpa del repiqueteo de los ritmos machacones del reguetón en sus oídos y del silencio de la maquinaria. Mientras en su cabeza sonaba «quiero más gasolina, dame más gasolina», su pulso temblaba al recordar el texto que había cambiado el rumbo de esa noche.
«Lo tengo todo documentado. Ve despidiéndote de tu brillante futuro. Nos vemos en la puerta del Hilton en treinta minutos si aún lo quieres», rezaba el texto.
No había sido el primero.
Todo comenzó el día previo a Nochebuena, en el momento que se acomodó en su asiento del AVE rumbo a su ciudad natal. «Te veo y te detesto. Das asco», leyó en la pantalla de siete pulgadas. Como era un número desconocido, bloqueó el contacto, cerró los ojos y decidió disfrutar del viaje; recomponer su personaje para transformarse en la Genoveva que se fue a Barcelona con sus gafas de pasta y una maleta repleta de ropa barata.
Ella también detestaba a mucha gente y no perdía el tiempo en hacérselo saber. Era mucho mejor despreciarlos a base de indiferencia, de ascender sin necesidad de meritocracia, de rodearse de tipos forrados que la llevaran a los mejores locales de la ciudad y aparecer en las mejores fiestas de las celebridades. Ella que se había matado a vender botones y cremalleras en la mercería de sus padres.
Pulsó el botón de la planta baja y se giró en busca de su imagen reflejada en el espejo en un acto involuntario producto de la costumbre. Las puertas se cerraron y el descenso empezó de manera lenta para aumentar de velocidad, provocándole una sensación de vértigo en el estómago, antesala de lo que esperaba de aquella noche mágica en su siguiente destino.
De repente, el movimiento se detuvo bruscamente y perdió el equilibrio; se golpeó la cabeza contra el vidrio que segundos antes alimentaba su ego. La oscuridad era total. Había perdido el pequeño bolso de fiesta en la caída y trató de encontrarlo tanteando con las manos el frío suelo del ascensor. El espacio del cubículo le parecía mucho más grande ahora que debía palpar cada centímetro del mármol negro que revestía la base. Un sonido familiar que acompañaba a la luz que proyectaba su móvil acudió en su ayuda. Al menos tenía el teléfono para poder contactar con el servicio técnico y que la sacaran de allí cuanto antes. Se acercó a él gateando y contempló horrorizada la pantalla: «Que la oscuridad se trague tu nombre, zorra».
¿Quién podía saber que estaba a oscuras? Seguramente fuera algún imberbe del despacho, un idiota ebrio, víctima también del apagón en la fiesta recién abandonada que se había envalentonado por el alcohol. Quiso contestar, pero el iPhone le mostró una ausencia absoluta de cobertura. ¿Cómo había podido recibir el último mensaje entonces?
El brillo del terminal la reconfortó, aunque la sensación de bienestar no duró mucho. El ascensor cayó varios metros sin control desmadejando los nervios de Genoveva. La pantalla del teléfono se encendió de nuevo y un nuevo mensaje de otro número desconocido le mostraba un audio que no estaba segura de querer escuchar. Rozó apenas la flecha y escuchó una sonora carcajada que le erizó la piel. «¿Estás disfrutando de la caída, pequeña Genoveva? ¿Cómo te sientes en tu descenso a los infiernos?» preguntaba una voz distorsionada por algún modificador.
Si se trataba de una broma pesada estaban sobrepasando todos los límites. Estaba claro que aquello no era una avería fortuita, sino que alguien manejaba el elevador a su antojo. Había cortado la electricidad y manipulado de alguna manera su móvil, ya que, aunque podía recibir esos mensajes, no podía ni responderlos ni efectuar ninguna llamada.
Empezó a sentirse observada como un ratón de laboratorio; alguien parecía disfrutar con la situación. Hasta ese momento los espacios cerrados no suponían un problema para ella, pero aquella situación no solo la enclaustraba en un reducto diminuto, sino que la dejaba a merced de quien manipulaba el ascensor. Estaban experimentando con el miedo, inoculándoselo en pequeñas dosis para tomar buena nota de sus cambios de actitud.
De hecho, su respiración se había acelerado y el sudor frío hizo acto de presencia. Sabía que debía controlar sus nervios, que tan solo podía ser una broma pesada, que la envidia es mala. Pero en el fondo de su corazón, ese que había endurecido a base de olvidarse de su existencia, era consciente de que había abonado el camino que pisaba con cadáveres laborales; que su ambición desmedida no estaba exenta de malas praxis y muchos secretos que podrían acabar con ella si alguien los descubría. Precisamente era su corazón la parte más débil de su persona, la cardiopatía que la acompañaba desde su nacimiento se convertía en una pequeña bomba de relojería en ese momento.
Volvió a coger su bolso y rebuscó en su interior un blíster de pastillas que sabía que no encontraría. No pensaba que pudiera necesitarlas, solo pretendía dejarse ver en la fiesta para fingir compañerismo con los del trabajo, pero sus planes no pasaban por bolsas de cotillón baratas, sino por algo mucho más exclusivo.
Se buscó el pulso y puso en marcha el cronómetro del móvil. Hizo un esfuerzo por concentrarse para contar pulsaciones sin perderse un latido. Acelerada. 140 pulsaciones por minuto, como si hubiera ido a correr. Mejor tranquilizarse. Otro mensaje.
«Pum, pum; pum, pum. Los latidos del corazón son tu mejor tarjeta de visita. ¿Cuánto puedes aguantar así? Te veo abajo».
Un dolor agudo se extendió a lo largo de su pecho. El ascensor reanudó su marcha de manera pausada y ella solo quería trepar por las paredes y regresar a esa estúpida fiesta. No sabía quién estaría abajo, pero no tenía ningún deseo de averiguarlo.
Pulsó todos los botones con las manos abiertas, pero hacía tiempo que esa estúpida máquina no obedecía sus órdenes.
Empezó a faltarle el aire, la presión en el pecho se había vuelto una pesada losa y sentía que le fallaban las fuerzas. Perdió el conocimiento justo cuando una voz producida por una amable inteligencia artificial anunció que había llegado a la planta baja.