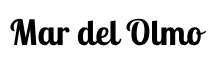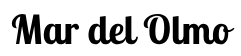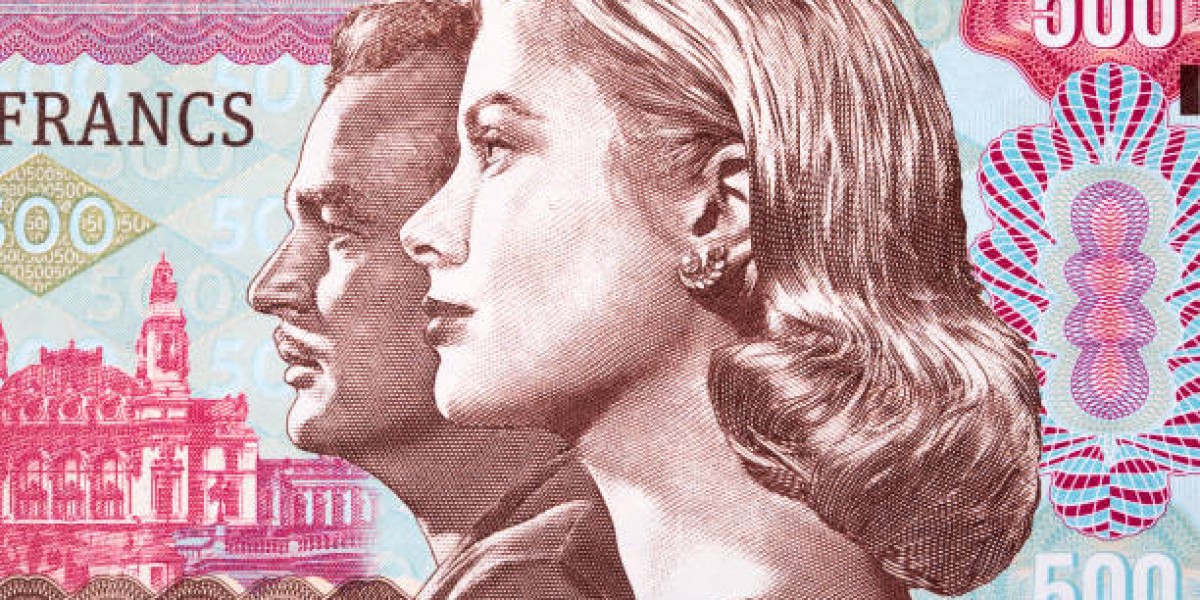
EL DESEO DE GRACE KELLY
Iba a hacerlo. Saldría de casa, cogería el coche y atravesaría esa ciudad teñida de blanco. Era consciente de mis limitaciones, pero ellas no podían dominar siempre mis actos. Si no iba, si no llegaba a tiempo a la estación me arrepentiría toda la vida. No creía posible que me asaltara el amor, a mí, una monógama confesa, una beata de escaparate, una niñata sin expectativas. Odiaba aparentar que era la esposa y madre perfecta delante de los socios del despacho de abogados, las faldas a media pierna, los collares de perlas, los cortes de pelo decentes…
Pero él me había descubierto un mundo en el que predominaban las risas, las aventuras, la despreocupación, todo lo que no tenía en casa.
Se iba a marchar. Había sido yo quien lo había arrojado a los brazos de esa otra mujer, una tercera en discordia que trivialicé como rival. Y se había enamorado de ella y tomado la decisión de seguirla a Valencia. Para vivir juntos. Para besarse todas las mañanas con el aliento pastoso. Para hacer el amor todas las noches, todas las tardes, todos los mediodías. Ella podría acariciar ese cuerpo que yo llevaba anhelando dos años. Mordería esos labios que me hiponotizaban y llenaban mis noches de sueños húmedos. Hubiera matado por deshacerme del disfraz de Grace Kelly asexuada tras el que me oculté cuando me casé y convertirme en la gata en celo que de verdad latía en mi sexo cuando estaba cerca de él.
Mario no había regresado. Tenía una reunión con los socios y las calles estaban intransitables por culpa de la nieve.
No habían pasado ni dos horas desde que abandonara mi casa; había tenido la delicadeza de presentarse por sorpresa y darme la noticia en persona. Me confesó que quería ver mi reacción.
Y mientras él hablaba, yo moría por llorar, por suplicarle que no se fuera sin mí, que la dejara a ella, que me salvara de una ruin existencia sin él. Mi cuerpo pugnaba por deshacerse de la ropa y arrojarse a sus brazos, al abismo de sus labios, abandonarse al placer sobre su cuerpo para siempre.
Pero solo le deseé lo mejor, sonreí educadamente y le ofrecí mis orejas adornadas con unos clásicos pendientes de oro blanco para que besara el aire circundante. Fue al baño, recogió su abrigo de encima de mi cama y se fue. Cerró la puerta tras de sí llevándose mis escasas esperanzas, los últimos retazos de mi felicidad.
Y ahora estaba decidida a no dejarle marchar. Saqué una maleta del armario y la puse sobre la cama para llenarla con lo mínimo para sobrevivir un par de días en los que supuse que no iba a necesitar mucha ropa. Busqué mi pijama bajo la almohada y entonces, el mundo se paralizó.
Mis dedos se toparon con un cuerpo áspero, rugoso, arrugado. No se trataba de la pernera mal doblada de mi pantalón de seda, no. Más bien parecía una nota que alguien había dejado allí de manera apresurada.
A pesar de la frialdad que medía todos y cada uno de mis movimientos y gestos, la intuición me decía que era hora de deshacerme de la máscara y actuar con rapidez. Saqué el papel de su escondite y comprobé que, efectivamente, se trataba de un ticket de tintorería convertido en una bola. Lo alisé todo cuanto pude y lo giré para comprobar si tan solo era una broma pesada o escondía un mensaje. No podía escapar de los malos presentimientos, la asfixiante sensación de que si había algo escrito esas palabras podrían cambiarlo todo. Y así fue.
No había sido tan hermética como pretendía creer. Ahí estaba su letra, los restos de mi amor escritos en el reverso del ticket de recogida de su único traje formal, ese que solo vestiría en contadas ocasiones si es que lo hacía. Con tres palabras desmoronaba mis planes, los castillos en el aire, los deseos de empezar de nuevo: No me sigas.