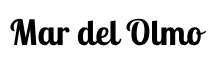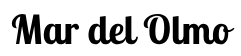El Señor Páramo
El señor Páramo vive al final de la calle en una casa aislada. No porque esté sola o retirada, sino porque la maleza de su parcela la separa de las demás y la hace distinta. No es como las otras casas del vecindario: la suya está destartalada, desconchada y parece abandonada. Esa diferencia me llamaba la atención y siempre le preguntaba a mi madre:
–¿Quién vive en esa casa tan fea, mamá?
–El señor Páramo, cariño, un hombre huraño que pocas veces hemos visto y del que casi nadie sabe algo más.
Mi madre me advirtió que no jugara cerca de su casa, que evitara lanzar el balón hacia su valla y que, por supuesto, no se me ocurriera llamar o entrar en aquel lugar. Pero, claro, tengo diez años, y me gustan las historias de aventuras y misterio: no puedo evitar que esa casa me atraiga como la música de la feria del pueblo.
Un día jugaba solo con el balón en la calle. Mis amigos estaban de campamento o de vacaciones fuera del pueblo. Nosotros no podíamos permitirnos ni una cosa ni otra aquel verano, así que, cuando mi madre no podía llevarme al río a bañarnos y se hartaba de tenerme merodeando por casa, mataba el tiempo lanzando penaltis imaginarios. En uno de mis espectaculares chutes a portería, el balón voló por encima del larguero y cayó entre las malas hierbas de la casa prohibida. Pensé en portarme bien y dar por finalizado el partido, pero imaginé la bronca de mi madre por perder otra pelota y el aburrimiento que tendría que sufrir encerrado en casa, sin televisión –solo podía encenderla a la hora de la siesta, “así estás calladito”–, y decidí saltar la valla sin más. No conseguía encontrar el balón entre los hierbajos, que eran casi tan altos como yo. En esas andaba cuando se abrió la ventana bajo la que me encontraba y se asomó un hombre gris:
–¿Qué haces ahí? –Yo esperaba que gruñera o me echara una bronca, pero lo dijo en un tono bastante calmado–. Te vas a hacer daño con esas ramas.
–Perdone, no quería molestarle, es que se me coló el balón en su casa y entré a buscarlo. Ya me voy.
–No, espera. Pasa y lo buscas desde la terraza, así podrás verlo mejor desde arriba.
Cerró la ventana y se abrió la puerta principal, desde donde me llamó. Estaba un poco nervioso, no voy a mentir, pero me pudo la curiosidad, y entré. Además, el señor Páramo no resultaba peligroso: no se había enfadado al verme en su terreno. Parecía muy mayor, aunque no estaba arrugado, pero tenía la piel gris, el pelo gris y los ojos grises. Llevaba camiseta de manga larga y guantes, como los que usan los mayordomos en las películas antiguas, y unos pantalones vaqueros gastados y muy grandes para un cuerpo tan delgado. Daba calor verle tan abrigado, pero la casa estaba más fresca que la mía en aquellas tardes de verano. Quizás era porque no había cuadros ni muebles casi.
–¿Quieres beber algo? Debe de hacer calor ahí afuera.
–Un vaso de agua, si puede ser. He estado chutando penaltis un buen rato y estoy como un pollo.
Le seguí hasta la cocina y me sirvió directamente del grifo en un vaso. Yo estaba embobado mirándole y cuando terminé de beber, quise dejar el vaso sobre la encimera, calculé mal y se me cayó al suelo. Se hizo añicos y yo me quedé petrificado.
–Lo siento –conseguí decir en voz baja.
–No te preocupes, ya lo recojo. Es solo un vaso de cristal. Debí darte uno de plástico, como los que yo uso, pero están ya muy deslucidos.
Se agachó a recoger los pedazos de cristal con las manos. Cuando fue a tirarlos al cubo de basura, uno de los más puntiagudos se quedó clavado en su mano derecha y un par de gotas de sangre pequeñas cayeron sobre el suelo. El señor Páramo no se inmutó y cerró la tapa del cubo con el cristal hundido en la mano. Le miré a los ojos e intentó algo parecido a una sonrisa, pero no le salía muy bien. Seguramente era por el cristal, que debía de molestarle, pero no se lo quitaba. Se apoyó en la encimera con la mano herida y el cristal entró más en la piel, lo que hizo que dejara un reguero de sangre desde la encimera hasta el suelo y que yo diera un pequeño grito de dolor.
–¿Qué ocurre? ¿Te has cortado?
–Yo no, pero usted sí –apunté con mi dedo a su mano, que permanecía sobre la encimera como si tal cosa.
¬–Vaya, qué torpe soy –se arrancó el cristal afilado y se quitó el guante para lavarlo en la pila junto a su mano sangrienta. Tenía la piel muy rara, como cuando arrugas un papel y lo vuelves a estirar, y el pulgar estaba muy rígido. Me miró y disimulé para que no viera que estaba mirando la mano fijamente.
–Es usted muy valiente, porque eso tiene que doler.
Se secó la mano en un paño y apretó hasta que dejó de sangrar.
–Ojalá fuera valentía, no viviría aquí tan solo.
A mí me dio pena cuando lo dijo, aunque él no cambió la expresión de su cara. No supe si preguntar más. Recordé que mi madre siempre me regañaba cuando empezaba con “los porqués”, como ella decía. Pero era más incómodo estar ahí callado delante de alguien tan serio.
–¿Por qué vive solo y aislado? Nunca le he visto por la calle ni en el jardín. Bueno, aunque su jardín no está como para salir mucho –. Me arrepentí de decirlo según lo solté, no pretendía ofenderle.
–No, no está muy cuidado, pero no quiero herirme. Ya has visto lo que me pasa cuando me hago daño: no lo siento.
–¡Ah, claro! Por eso no se ha enterado de que tenía un cristal clavado en la mano. Eso es un superpoder, entonces.
–No lo creas. Es muy peligroso no sentir el dolor ¬–extendió su mano para mostrármela–. Cuando me quemé la mano, estuve a punto de perder la movilidad porque me di cuenta demasiado tarde. Estoy lleno de moratones y cicatrices, por eso cubro mi piel todo lo que puedo, para percatarme si algo me hiere.
Nunca había oído algo así, me parecía alucinante. El señor Páramo siguió explicándome:
–Es una enfermedad rara que me impide sentir dolor. No siento nada, ni los cambios de temperatura, y tampoco soy capaz de sudar.
–¡Eso es fantástico para jugar al fútbol con este calor! Si le gusta jugar, claro.
–Me gustaría, probablemente, pero creo que no sería seguro ni para mí ni para ti –se puso muy serio y añadió –: Es mejor que busquemos tu pelota desde la terraza y te vayas cuanto antes, no quiero que te pase nada estando en mi casa.
Subimos las escaleras y le seguí hasta un dormitorio desde donde se salía a la terraza. Me asomé y vi el balón rápidamente junto a la valla lateral de la casa. Cuando bajamos, antes de salir por la puerta, le pregunté:
–Si quiere, puedo venir algún día y quitar toda esta maleza, así podría salir y que le diera el aire –estuve a punto de decir el sol, porque le hacía falta a su tono gris, pero pensé que lo mismo se ofendía, y hoy ya me había pasado de la raya.
–Prefiero quedarme en casa. Nadie quiere a quien no es capaz de sentir –y cerró la puerta tras de mí sin más.
Mi madre se puso más seria que nunca cuando le conté lo que había hecho y me prohibió volver por allí. Nunca más he vuelto a ver al señor Páramo.