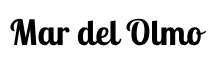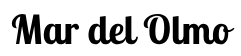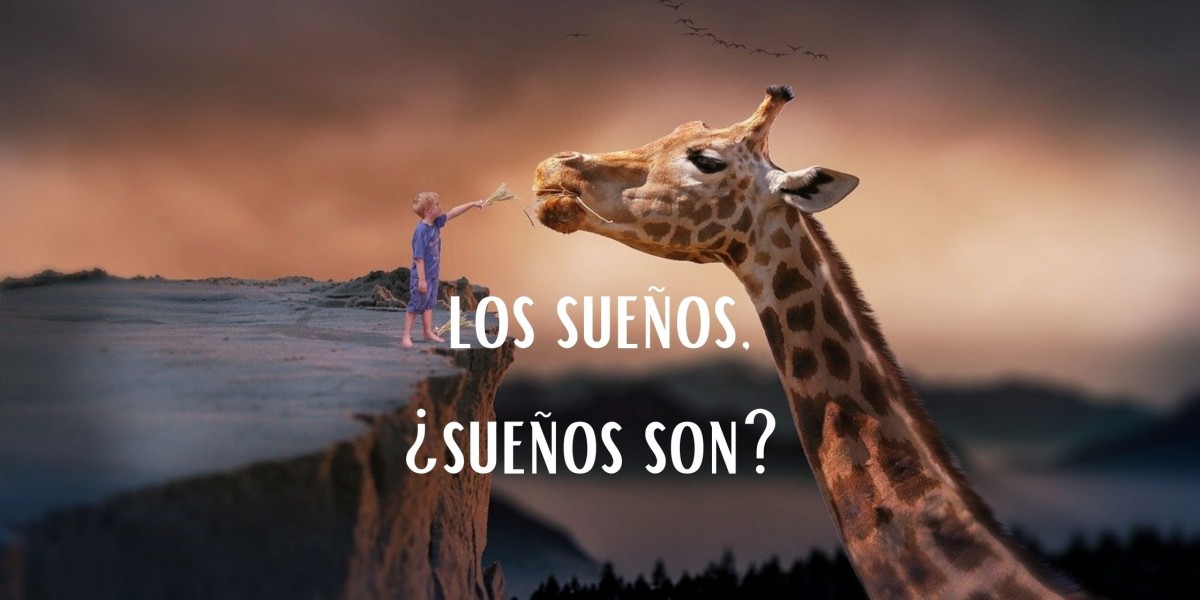El sabor de las primeras veces
Hablar de la primera vez que hiciste algo tiene un halo romántico difícil de despegar.
Pero sabed, queridas, que no es oro todo lo que reluce... Hay primeras veces que, una vez probadas, rezas para que no se vuelvan a producir, una súplica de que esa primera vez sea también la última.
Pongamos por ejemplo el primer beso. Todo el mundo lo recuerda con cariño, ternura, lo idealiza y sube a los altares, mientras que yo no puedo evitar sentir confusión cuando recuerdo el mío. El de verdad, no el pico robado a medio camino entre la comisura de los labios y la mejilla.
El primer beso
En las novelas y películas, los primeros besos llevan una bonita banda sonora. El momento es mágico y la mirada post intercambio de saliva muy intensa y cargada de mensajes de amor en morse.

Pero mi primer beso fue un ascazo. Un tipo violó mi boca y metió su lengua hasta donde es difícil llegar aunque te lo propongas, un roce de papilas gustativas ajenas contra campanilla propia digno de una sonora arcada. Porque me encontré con un lagarto buscando un rayo de sol entre mis dientes.
Fue tan inesperado que me quedé paralizada, boqueando como un pez a punto de morir ahogado fuera del agua. Y rogándole a Dios que aquello acabara ya.
Porque sí, estaba en la puerta de la iglesia y recién salida de misa.
Estuve a punto de entrar de nuevo en el templo a confesarme y enjuagarme con agua bendita. Pero supongo que eso habría sido herejía y profanación.
Creo que el novio de lengua jugetona me duró dos días más. Los que necesité para olvidar la experiencia y reunir el valor para mandarlo a paseo. Y a su curioso lagarto también.
El primer pelo fuera de lugar
Existe otra primera vez que no te hace feliz y que ocurre tanto en la adolescencia como bien entrada la madurez. Se trata de la primera vez que te ves un pelo donde no corresponde.
Que levante la mano quien no haya pasado por este desagradable trance.
No puedo olvidar el día que con 13 años me levanté con un pelo en el pezón izquierdo.
Largo.
Muy negro.
Muy grueso.
Siempre tuve mis serias dudas sobre mi feminidad. Os hablaré de ello otro día porque tiene mucho que ver con mi inexistente educación sexual. Pero ese pelo me hizo caer en depresión. Las mujeres no tienen pelos en el pecho. Al menos eso creía yo, y menos en mi familia, cuando te ha tocado una madre que no ha necesitado jamás depilarse.
De repente, dormía con mi enemigo. Vivía conmigo. Dormía conmigo. Diría que casi le había cogido cariño. Esas relaciones de amor-odio. Igual que las que pueblan la existencia de las madres de adolescentes... Y sin nadie con quien hablar de él.
¿Con qué cara te plantas delante de tu progenitora y le sueltas un "mamá, creo que me estoy transformando en hombre, tengo pelos en el pecho"? Mi familia es de corte tradicional y no lo habrían tomado con la calma necesaria. Perso sigamos hablando de mi amigo capilar.
Un día en verano, con el bañador más molón de esa temporada, préstamo de mi adorada hermana, una traicionera flor amarilla destapó mi secreto. Se veía el recorrido del parásito teta arriba. Y mi hermana, que es muy observadora, preguntó por qué no acababa con el intruso. De raíz. Fue ella quien nos separó. Y nunca podré agradecérselo lo suficiente. Después de ese vinieron otros más, pero ya sabía cuál era el método de exterminio. Hasta que se cansaron de anidar en mi pecho.
Aún hoy me pregunto si aquello es algo habitual en una adolescente con tendencias lloronas o un exceso de hormonas masculinas provocadas por mi deseo de tener los mismos derechos que mi hermano (lease una vespino azul pitufo).
Pero hubo otra primera vez relacionada con pelos. Esos cabrones hirsutos y provocadores que salen en la barbilla y que pinchan a los que reciben tus besos.

Estos son más traicioneros si cabe, porque llegan en el momento en el que necesitas gafas hasta para verte los cordones de los zapatos, y por lo tanto, pasan desapercibidos ante tus ojillos cansados. No para los de tus hijos, compañeros de trabajo o desconocidos con una vista más aguda que un águila.
¡Ya os llegará la presbicia! ¡Mentecatos!
Ese sobrino, el último en llegar a la familia y al que ves menos que al resto, es el que se esconde detrás de su madre cuando le quieres dar un beso alegando que la tía Mar pincha. Poco le veías, pero ahora deseas que desaparezca para siempre.
La primera vez que te llaman señora
Otra de las experiencias que tacharía de dolorosa es la primera vez que te llaman señora.
Corrían los 90, apenas tenía 25 años. Era una niña. ¡Una niña! Y un niño de doce años me llamó señora en un supermercado. Quería que le acercara una lata de refresco que él no alcanzaba. Y le demostré que no era una señora. ¡Vaya si lo hice... !
Muy ofendida, le espeté un maduro "que te lo acerque tu madre" y me fui dejándolo, con su sed intacta, en ese inhóspito pasillo entre brillantes y atractivas latas inalcanzables.
Fui mala y cruel. Pero porque era jovencísima, no una señora.
Hay primeras veces que te gustaría repetir y otras enterrar.
A mí me gustaría poder enamorarme una primera vez todos los días. Lo sé, esa reacción tan bonita que te hace volar y estar muy tontorrona solo es química. Que hay estudios muy serios que aseguran que si estuviéramos eternamente enamorados moriríamos jóvenes y con un estrés quepaqué, pero ¡déjame soñar!
A mí esa sensación me gusta mucho. Y la echo de menos. Rememorarla de vez en cuando nos haría sentir un poco más vivos y más jóvenes.
Tengo muchas más primeras veces que me gustaría compartir, pero también tengo mucha plancha pendiente. Y además hoy toca cambiar las sábanas. Ya sabéis, viene la asistenta por horas y tengo que dejar la casa impoluta.
¿Nos hablamos de primeras veces otro día? ¡Contadme las vuestras!