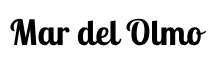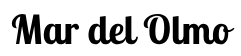Asistenta por horas: la mejor ayuda para las tareas del hogar
Tengo la gran fortuna de poder contar con una asistenta por horas para ayudarme en las tareas del hogar, pero, a veces, le tengo miedo.
Nunca he tenido dotes de mando, ni espíritu de líder. Soy más bien la salsa del pollo, el payaso del cumpleaños, la guinda del pastel. Sí, esa que quitas porque no le gusta a nadie, pero que adorna cualquier tarta.
Sin embargo, cuando contratas a una persona para que te ayude con las tareas domésticas, tienes que saber mandar. Un poco al menos. Pues yo no aprendo. Y me está costando la salud mental.
No sé a ciencia cierta por qué, pero a mí las empleadas del hogar me duran una eternidad. De hecho, nunca he despedido a ninguna, ni siquiera a la que se llevaba a su casa mis escasas joyas y se olvidaba de devolverlas. A esa le dio alojamiento la justicia lejos de mi residencia y le resultaba imposible venir aunque quisiera…
Después de hacer un concienzudo análisis de la situación, he llegado a la terrible conclusión de que a mí las asistentas me duran mucho porque hacen lo que les da la gana en mi casa. Y la culpa es solo mía y de nadie más.
La señora que viene ahora a ayudarme con las ingratas tareas del hogar es una de las mejores personas que he encontrado a lo largo de mi vida. Hablamos mucho, pero nos entendemos poco. Ella es húngara y su trabajo consiste en limpiar, no en hablar, así que, a pesar de llevar unos diez años en nuestro país, chapurrea entre poco y nada de castellano. Aun así, nos echamos unas parrafadas de lo más amenas.
Limpia a la velocidad del rayo. Pero va tan rápido que rompe muchas cosas.
Mis hijos la llaman Terminator.

¿Razón? Que ha terminado con tres aspiradoras, siete u ocho planchas, ya he perdido la cuenta, una vajilla y media y un sofá de rafia de anticuario al que subió su esbelto cuerpecillo de metro y medio y 75 kg para colgar unas cortinas.
Hace de todo, lo que le pido que haga y lo que no.
Una de sus tareas del hogar favorita es planchar. Y me viene a las mil maravillas porque yo lo odio. El problema radica en que también se empeña en colocar después la ropa y nunca encontramos donde la guarda. O la esconde, según mi resignada familia.
También le gusta sacar los platos limpios del lavavajillas. De ahí la terrible pérdida de piezas de vajilla. Cuando sale de casa tengo que volver a ordenar los armarios de la cocina, porque con su velocidad de Speedy González, más que poner, tira las cosas en los estantes y ya tuve que ir en una ocasión a urgencias por el corte producido por la caída de la olla exprés mal colocada en la estantería.
La semana pasada hablé con ella y le dije amablemente que no era necesario que guardara la ropa en armarios y cajones, que ya me podía encargar yo. Ella sonrió, me dijo “vale, señora” y al día siguiente hizo lo que le vino en gana.
Mi hija adolescente ha secuestrado toda mi ropa y no creo que la recupere ni pagando un rescate. Dice que si está en su cajón es suya, y ¡cualquiera le lleva la contraria!
En todos los hogares españoles existen tres o cuatro calcetines huérfanos, menos en el mío. Porque mi querida asistenta empareja churras con merinas y se queda más ancha que larga. Bueno, eso no es muy difícil. Su estado natural es ser más ancha que larga.
Otro tema de vital importancia es el del reciclaje. Mi marido es sueco, y la separación de basuras les viene de serie. Contamos con todos los cubos imaginables para favorecer el reciclaje. Bolsas de varios colores para no confundir el contenedor al que luego deben ir.
Necesito una asistenta por horas
Hasta que llega ella, Terminator, y las junta todas en una y se pone el mundo de la ecología por montera. La única solución posible para seguir aportando nuestro granito de arena al mundo ha sido encargarnos nosotros de sacar la basura. Ni con traductor jurado le ha entrado en la cabeza la importancia de ese pequeño gesto.
Frota tan fuerte las sartenes que les quita la capa antiadherente, así que, antes de que entre en casa, tengo que limpiarlas y secarlas con el fin de evitar el desastre.
Riega las plantas después de haberlo hecho yo y juega a crear figuras artísticas con un potos al que le tengo una manía irreconciliable.
Odio las tareas del hogar
Friega a diario el suelo de madera, creando inundaciones más propias de una DANA que de una fregona. Y fuerza le sobra para escurrir el mocho, que la he visto cargar con un colchón de cama de matrimonio con una sola mano.
A pesar de todos estos defectillos, no podría vivir sin ella. No nací para ser ama de casa. Me duele la espalda cuando barro, las rodillas cuando plancho, la cabeza cuando friego.
Mi marido le está dando vueltas a cambiarla por un roomba, pero yo me niego. No, hasta que no aprenda a planchar.
Si tú también tienes una asistenta por horas que organice tu vida a su manera, cuéntamelo. No dejes que me sienta sola en esta guerra de asistentas.