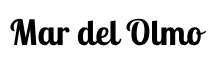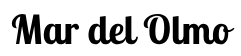MI ERA DIGITAL
Soy consciente de mi falta de originalidad en cuanto al tema de hoy, pero es que me veo en la necesidad de recalcar que ahora, si no te subes en el carro de la digitalización, eres menos que un cero a la izquierda; además, como estoy en mi casa, tengo derecho a hablar sola en alto.
Por cierto, dicen que esta pequeña excentricidad es un signo de inteligencia.
No voy a descubrir ni América ni una nueva ruta de la seda, pero internet nos ha cambiado la vida (para bien o para mal). Cualquier negocio, por pequeño que sea, tiene que tener su alter ego en la red de redes, porque la gente va a buscar ahí, entre gigantes y cabezudos. No es el momento de criticar que luego, una vez encontrado el sitio en las búsquedas de San Google, te encuentres con una postal plana que podría haber enviado tu abuela antes de morir en el Titanic.

Yo misma estoy aquí por obra y gracia de la imposición digital, porque quienes me enseñaron a vender mis libros, me metieron el miedo en el cuerpo con la amenaza de un lobo que acabaría conmigo y las paginas que escribiera, si no me mostraba de alguna manera ante todos vosotros y otros muchos que no me leen ni piensan hacerlo. Tenía que exhibirme con frecuencia semanal, como mínimo, y saber de H1, H2 y links. Puede parecer que estoy jugando a los barquitos (ahora es un juego que ha traspasado el papel y se llama Hundir la Flota), pero no. Ni agua ni tocado ni hundido.
El problema radica en qué contar que sea diferente y diferencial. Muchas de mis amigas y compañeras de fatigas en ese momento se lanzaron a hablar en sus blogs de sus otros trabajos (tenían la fortuna de ser abogadas, doctoras en medicina, opositoras, pediatras, nutricionistas, educadoras…) pero yo no tenía más que mis teclas. Y me lancé a hablar de lo que controlo: la vida normal. También hubo una panda de valientes y pioneras que escribieron sobre el difícil trabajo de escribir. Claro, se trataba de mentes privilegiadas que sabían que habían encontrado un nicho en el grupo en el que estábamos.
Visionarias, se llaman.
Luego llegó la pandemia y me enclaustró en la prisión de mi casa, como a todos, y me volví digital con los dedos de las manos y los dedos de los pies (nada de hacer rimas hasta llegar a los veintitrés).
Si me aburro, que a veces es la norma, me voy de compras virtuales. Recorro todos los escaparates de España y el resto del mundo, lleno hasta los topes los carritos y me voy sin pagar. Lo bueno de la red es que ahí no es delito: si no pagas, no te llevas el contenido de tu cesta de la compra. Me he hecho con maravillosos vestidos de fiesta de la talla 36, zapatos de tacones imposibles de grandes marcas y suela roja, pendientes largos que estilizan el cuello (si lo tienes, que el mío se ha vuelto retráctil con la edad) y unos bikinis que en mis sueños me quedan mejor que a un unicornio el arco iris .

Si me siento sola, accedo a Facebook, ese extraño lugar, único en el mundo virtual de ceros y unos, donde tengo miles de amigos. Si Roberto Carlos hubiera imaginado esta plataforma cuando compuso su canción le habría pedido participación a Mr. Zuckerberg. Allí llego, cuento lo mío y nadie me escucha, aparte de meterme en las vidas de otros para sentirme peor de lo que había entrado cuando constato que las existencias ajenas son maravillosas y luminosas a más no poder. Vamos, lo mismo que en la vida real con todos esos personajes que creemos amigos y apenas llegan a conocidos.
Para ser sincera conmigo misma, cuando en alguna ocasión he sentido que mi marido no me miraba desde hacía semanas, aceptaba solicitudes de amistad en Facebook que sabía a lo que venían, a por amor sincero. Que se deben creer que somos todas tontas, vamos.
Cabreada y frustrada, me paseo por Twiter y alimento los fuegos cruzados repletos de odio y frustración. La máxima es no alabar a nadie, solo enmierdar. Si el pajarito azul me ha dejado relajada, saco mi lado poético y me doy un garbeo por Instagram. Doy rienda suelta a mi inspiración y mi creatividad, saco el lado payaso y el más serio, y me tomo tan a pecho la falsa cercanía y el vínculo que he tenido con algunos usuarios que he llegado a entrarle a más de una persona para pedirle una cita en el mundo real.
Gracias a esta irrealidad he hecho grandes amigas y creo que también he conseguido que alguna me haya bloqueado pensando que soy una acosadora que se empeña en tomar café con ella. Que me imaginen con un cuchillo en el bolso y la mirada ida es un miedo comprensible.
Esta depresión que arrastro desde hace demasiados años ha encontrado en las terapias online la excusa perfecta para no traspasar el umbral de esta cárcel escondida tras las letras de la palabra hogar. No me hace falta mas que encender mi ordenador y mentir a mi terapeuta, que anda tan hastiada o más que yo por tanto desequilibrado suelto por el mundo sin ganas de cambiar nada en su vida.

Si mis cachorros están en casa,pero en distinta habitación que yo y necesitan algo, ya no me pegan un grito, me envían un whatsapp; hasta las cartas de los Reyes Magos han sido sustituidas por un bonito grupo familiar donde analizar el año anterior y reflexionar sobre si eres o no merecedor de los regalos solicitados.
Este vivir alrededor de un móvil me ha hecho merecedora del nada despreciable título de experta en la materia y me paso la vida tratando de arreglar los desaguisados que los terminales de mis progenitores hacen «ellos solos». Yo no sé si mis padres han comprado los modelos más indómitos e independientes del mercado o es un mal común de su generación, pero les pasan cosas propias de una película de terror. Y terror el que yo siento cuando tengo que encontrar una App que ha desaparecido o enseñar a borrar unos datos que nadie tecleó. Un miedo atroz, lo juro.
Estoy tan digitalizada que en cuanto me levanto, miro mi teléfono para comprobar si me ha llegado un correo que me salve de la rutina o me avise de haber ganado un certamen al que no me he presentado, he llegado a la cifra mágica en las estadísticas de mis posts en las redes sociales o me ha tocado la primitiva que también juego a través de una aplicación móvil en lugar de mover las patitas hasta una administración de lotería.
¿Qué es lo más intrigante de toda esta situación? Que tengo los santos ovarios de decirles a mis hijos que viven pegados al móvil.
Solo tengo que comprobar si no lo hice a través de un mensaje de audio, que las palabras se las lleva el viento, pero los audios, no.