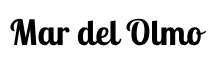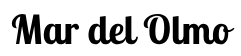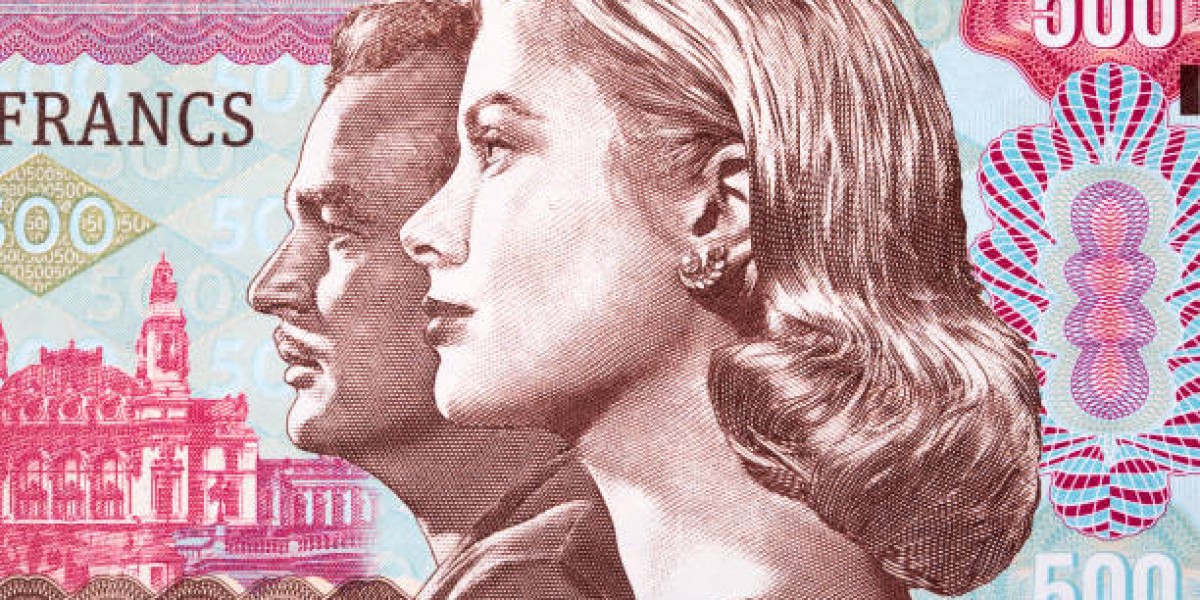NO SOMOS DE PIEDRA
Por fin me dirigía a la cita que llevaba semanas retrasando. Unos días antes me había decidido a marcar dos cosas: el teléfono temido y la fecha en el calendario. ¿Por qué retrasé tanto esa visita? Lo supe después, no fui yo, fueron todas las vírgenes y los santos que tenían un plan: ayudarme a evitar un gran error.
¿Quién iba a decirme que todo mi futuro dependía de ese encuentro? No del programado, sino de otro fortuito que me asaltaría en mitad del trayecto.
Me había arreglado para la ocasión; de hecho, como siempre que tenía que ir a Sevilla. Estrenaba un vestido verde aceituna, sus costuras puestas a prueba con mis prietas redondeces. No era casual que vistiera mi color de la suerte, homenaje a la familia de mi madre y su olivar. Necesitaba suerte, sí, pero también orgullo de mis orígenes; ambas cosas a partes iguales.

Ese día me solté la melena dorada. Me animaba sentir su caricia azuzándome en el lomo. «Hoy va a ser un buen día» me decía a mí misma. Cuando una se viste de guerra, apártense los temores.
Venir desde el pueblo a la ciudad no era tanto un problema por los cambios de autobuses, ni por la incomodidad de los zapatos, lo era sobre todo por los sudores que amenazaban con destrozarme el maquillaje, el peinado y el traje impoluto. Al contrario que mi madre o mi abuela, yo nunca usaba abanico. Siempre creí que un exceso de folklore me haría parecer pueblerina. «Pues si lo eres, qué otra cosa vas a parecer» me decía una voz por dentro.
A este tipo de complejos, como el de sentirme inferior por ser de pueblo, había contribuido mi otra abuela, la de la ciudad. Nunca simpatizó con mi madre, su nuera, por ser descendiente de agricultores. Mis abuelos paternos, por el contrario, tenían una buena reputación entre las clases adineradas de la capital. Les hubiera gustado que mi padre siguiera la tradición familiar, que hubiera estudiado leyes y heredado la notaría. Pero la verdad es que mi padre nunca fue muy de estudiar. Se casó demasiado joven y se fue a vivir a casa de sus suegros. Tampoco se rompía el espinazo trabajando, todo hay que decirlo. Mi madre se ocupaba de todos nosotros. Cuidaba de mis abuelos y gestionaba el modesto terreno que tenían. A mí me había conseguido un puesto en la cooperativa agrícola. Por ser una mujer muy resuelta, en el pueblo todo el mundo la respetaba… Menos mi padre; él nunca hacía caso de las propuestas emprendedoras que le planteaba su esposa. Le bastaba con tener lo suficiente para ir al bar, tomarse unos tragos y echar unas partidas con los amigos. Sus padres, mis abuelos resentidos, deberían estar agradecidos: le había tocado el premio gordo con mi madre —palabras de mi otra abuela, la suegra del afortunado—.
Con mis abuelos paternos solo coincidíamos en actos formales. Aprovechaban cualquier ocasión para acusarnos de la degeneración de su linaje. Yo, amparada por el atrevimiento de mi madre, nunca me vi en la necesidad de reaccionar ante sus desprecios. Ella les respondía con unas frescas que daba risa de verlo; aunque yo, ni amago de sonreír que hacía. «No confundas la defensa personal con un chiste» que solía decirme mi ma.
Esta era la primera vez que iba a enfrentarme con ellos a solas. «Ya es hora, María Teresa» llevaban semanas diciéndome mi madre y mi abuela. La causa merecía la pena, pues iba a pedirles dinero para celebrar dignamente mi casamiento.
Enfilaba hacia la casa de mis temidos anfitriones, no había vuelta atrás. Atravesé la Alameda de Hércules a paso rápido. Las fachadas adormiladas con las persianas cerradas se estaban perdiendo mi desfile. Peor aún, me devolvían con un eco de ofensa el tac tac de mis tacones. Vi la línea recta, despejada, sin un alma, y me dieron ganas de echarme a correr. No para huir, no. Para llegar antes. «Si llego dos minutos tarde, van a empezar a criticarme antes de los saludos», me iba yo diciendo.
Me adentré en la calle Arias Montano que, cosa rara, mostraba las terrazas de sus bares vacías. Yo no estaba acostumbrada a ver esta zona sin gente; pero tampoco lo estaba a pasear por el centro de la ciudad a las dos de la tarde. En Sevilla, las horas intempestivas no son las de la noche, si no las del mediodía.
Un túnel de árboles convertía ese tramo en una especie de oasis contra el azote del sol de agosto. La sombra, con su frescor tenue, me advirtió de los goterones de sudor que rebosaban de mi frente. Visualicé mis cabellos como cascadas de aceite de oliva, que es lo que mi abuela, experta en ese producto, me decía con cariño cuando yo era chica.
Cardiaca e hiperventilada, hice un pequeño alto antes de doblar en la calle Jesús del Gran Poder, mi destino. De pronto, un espejismo detuvo mis latidos y jadeos: «¡qué hace aquí mi novio!»
José, al verme, también frenó en seco. La mitad de su boca intentó sonreír, pero la otra mitad no le respondió. Una mueca rarísima se le petrificó en el rostro. Yo tampoco debía de presentar un gesto muy natural.
—¿José?
Es lo único que acerté a decir para asegurarme de que no estaba teniendo visiones. Él, ni eso. Parecía como si le hubiera echado una foto. Fue su mano la que, furtiva, rompió su parálisis para peinarse el tupé en un abrir y cerrar de ojos —de mis ojos, claro, porque lo que era él, ni pestañear podía—. Tampoco respondía, así que empecé yo:
—¿Tú no tendrías que estar trabajando?
—Hemos salido antes.
—¿Y desde cuando tu oficina está en la calle Hombre de Piedra? —le pregunté, mirando la esquina por la que acababa de aparecer.
Él callaba, aún con la mueca deformándole la cara. Desde luego, estaba para hacerle una camiseta con el nombre de la calle. Seguí yo:
—¿Mi belleza te ha dejado sin palabras, o qué?
—Y ¿tú no comías hoy con tus abuelos para lo del dinero de la boda? —se arrancó por fin.
—Claro, con mis abuelos de Sevilla, los estirados. Que los del pueblo ya nos regalan el vestido y las fotos.
—¿También las fotos?
—¡José Martínez! ¿Tú te has enterado de que nos casamos en mes y medio?
Él seguía apollardao. A mí todo eso empezaba a parecerme muy extraño.
Bajé la vista y vi que se estaba agitando los dedos como si tocara una guitarra invisible. Paró de golpe, aunque ya era demasiado tarde. Sabía que yo había reparado en el detalle. Llevábamos cinco años de novios y él conocía mi vena observadora. Puede que esto le pusiera más nervioso y provocó que otra parte de su cuerpo se sumara a la rebelión: su lengua. Dos veces hizo ademán de empezar una frase, pero, como las dos se trabó, fui yo la que no pude controlarme. Escupí lo primero que se me ocurrió:
—Lo he visto todo.
No era cierto, yo no había visto nada. Es decir, nada que él pudiera temer que yo hubiera visto. Veía que se estaba comportando como un niño con los bolsillos llenos chucherías robadas. Eso ya se lo había visto yo antes.
Hacía unos meses le había pillado tonteando con la Juana en la Feria. Aquel día yo no sabía quién era ella; después ya tuve tiempo de enterarme. Había sido una clienta de la agencia de viajes para la que trabajaba José. Ella era guía turística y habían quedado en contacto para futuras colaboraciones: ella le mandaría turistas a la agencia y él recomendaría sus visitas guiadas a otros clientes. Ese acuerdo me pareció un poco exagerado teniendo en cuenta que José era el gestor contable, de modo que él nunca recibía a los clientes.
Pues eso, José hoy tenía la misma actitud del día en que le pillé soplando en el cuello de Juana, en la Caseta de la Cofradía, el pasado mes de abril.
Después de soltarle el bombazo de que lo había visto todo, puse toda mi atención en su reacción. A José se le empezó a relajar el gesto, sus cejas ahora se fruncían para dar paso a la incertidumbre.
—¿Dónde?
«No se atreve a preguntarme el qué por prudencia», pensé, y eso me sirvió de confirmación: estaba ante un tema que debía preocuparme. Ahora empezaba yo con los tics. «No somos de piedra», reconocí.

Necesitaba pensar rápido. José salía del Barrio de San Lorenzo. Cuando lo de la Juana, no conforme con las explicaciones de mi novio, seguí haciendo pesquisas y descubrí que la muchacha, aunque era de Madrid, vivía en este mismo barrio. «Vecina de mis abuelos, será una siesa como ellos», fue mi deducción en su momento.
Que mi novio anduviera por la zona no era prueba definitiva; aun así, era preferible arriesgar y equivocarme. Si le daba tiempo, podría inventarse otra historia como la que me contó en la Feria.
¿Y si yo lo hubiera visto todo? ¿Tendría que estar enfadada? Pues eso es lo que iba a hacer para empezar: modo enfado ON.
Sí, estaba dispuesta a mentir. ¿Acaso él no me había mentido hacía años cuando tuvo aquella aventura con la francesa? Y bien que lo hizo. Aun cuando encontré testigos para probarle que mentía, él insistía en que era lo mismo que si no hubiera pasado, total, era una turista y nunca volverían a verse.
Entonces le creí, su infidelidad no volvería a repetirse. Pero ahora empezaba a sospechar que no, no era lo mismo que si no hubiera ocurrido, como él decía. Ocurrió, él se salió con la suya y por eso en fiestas, hoy y siempre que podía, intentaba llevarse más chuches. A unas semanas de la boda yo ya no estaba para cuentos ni más oportunidades. ¿Con qué tipo de malaje estaba a punto de casarme?
Necesitaba saber qué pude haber descubierto hacía un rato. Ni lo sabía ni él iba a contármelo. Tenía que sonsacarle. Lo mismo que ocurre con los caracoles de la taberna de Pepe, que hay que engancharlos con el palillo y tirar despacito sin que se rompan, así tenía yo que manejar a mi novio. Pinchar en un punto seguro de su secreto y tirar hacia fuera con cuidado de no perder el bocado completo.
Si no le daba ahora mismo pruebas de haber visto algo determinante, él estaría dispuesto a desmembrarse y dejarme mordisqueando un antebrazo, un tobillo, incluso su apreciado tupé… Cualquier cosa que me entretuviera para darse a la fuga.
Entonces se me ocurrió, ¿y si había visto algo anterior a los hechos?
—Te he seguido porque vi tus mensajes en el móvil.
Volvió a hacerse estatua con una mirada que, a pesar de estar fija sobre mí, parecía no encontrarme. Ahí supe que había asegurado el tiro. Si tenía algo que esconder, seguro que había pasado por un intercambio virtual antes de ser físico.
Los móviles son así, contienen todas las pruebas para aplicarse el más exhaustivo examen de conciencia. Por eso, y no para impedir a los ladrones el acceso a cuentas bancarias, será que estos dispositivos están cada vez mejor protegidos.
José hacía ya tiempo que había cambiado la contraseña por la lectura de huella dactilar. Para mí era imposible acceder a ese directorio secreto de sus pecados. A menudo lo miraba con recelo cuando lo dejaba en la guantera mientras conducía. Todavía no convivíamos, aunque yo ya había podido comprobar que no soltaba su teléfono ni para lavarse las manos.
¡Era totalmente absurdo que yo hubiera podido leer sus mensajes! Pero la seguridad con que se lo dije, seguridad que llevaba horas entrenando para defenderme de los antipáticos de mis abuelos, había explotado en mi boca antes de tiempo.
—¡Ea! Pues ahora ya lo sabes, Maite.
—Y ¿a qué esperabas para decírmelo? ¿A que estuviéramos casados? —repliqué enfurecida—. Hubiera sido muy práctico para ti. Tú, el marido caprichoso, como mi padre, y yo consintiendo para no romper mi juramento, como mi madre.
—¡Yo no tengo nada que ver con tu padre!
—No ni ná…
—Pero te voy a dar la razón en que tú eres igual de pejiguera que tu madre, que está siempre vigilando los movimientos de su marido. ¡Mira que es cansina! «Vaya horas de volver del aperitivo»”, «ya nos estropeaste otra vez la comida del domingo». Un poco de calma, miarma. ¡Aflojad la correa, que ahogáis!
Ahí noté cómo se me incendiaba la sangre. Ya lo tuvo que hacer otra vez. Nada me daba más coraje que cuando me comparaba con mi madre para reprocharme defectos. ¡Ella era mi ídolo!
¿Qué haría mi madre en esta situación? No permitir que se repitiera. Ya me lo decía desde que empezamos con los planes de boda: «no te cases con veintidós años, que eres muy joven y para firmar los papeles siempre hay tiempo, pero luego para romperlos nunca es buen momento».
El intento de José de desviar la conversación le iba a salir bien caro.
—¿Ahora el problema es mi madre? ¿Te molesta cómo se dirige a mi padre? Pues no te preocupes que tú no vas a tener la misma suerte, eso te lo aseguro. ¡Anulamos la boda!
—Pero ¿qué dices? No me vengas ahora con amenazas que eso está muy manío.
—No es ninguna amenaza. Yo tu falserío no lo aguanto ni un día más.
—¿Sabes por qué no te dije que venía a visitar este apartamento? —me preguntó con retintín.
Ahora me tocaba a mi hacerme estatua, ¿de qué apartamento me habla?
—Es porque sabía que no me ibas a dejar – continuó José – Que estás más enganchada al campo que los olivos de tu bisabuelo.
Un momento, ¿lo que había estado haciendo a mis espaldas era organizarnos la mudanza? Esto ya era el colmo. Y yo con mi abuelo arreglando el anexo de la casa familiar para instalarnos después de la boda. Empecé a entender muchas cosas. En las clases de preparación matrimonial, el párroco, don Andrés, siempre insistía en que teníamos que mejorar nuestra comunicación. No imaginé hasta qué punto tenía razón. «¡La de cosas que le habrá contado mi novio a ese hombre durante el sacramento de la confesión!», expresé para mis adentros.
—Pues fíjate que sí te dejo visitar todos los apartamentos que te dé la gana —le ofrecí—. Búscate una casa, que te va a hacer falta.
—¡Cómo te pones! ¿Acaso creías que yo aguantaría en el pueblo toda la vida?
—Solías decir que como en tu pueblo, en ningún sitio.
—Pero eso era antes. Con la boda cambia todo. Ahora voy a tener vigilancia permanente. Dentro de casa, a la sargenta; y fuera, a los paisanos, ¡que nos conocemos todos!
—Ya veo la ilusión que te hace casarte, igual que ingresar en la cárcel.
—¿Pero tú te has visto? ¡Si hasta me has venido siguiendo!
¡Virgen santa! Sí que se había creído que le seguía. Era natural que no se acordara de la dirección de mis abuelos paternos, jamás le invitaron a su casa.
—Yo lo veo es que no quiero casarme con mi padre. Quiero casarme con un hombre como mi abuelo, que lleva cincuenta años loco por mi abuela. Desde el colegio ya sabía que sería su esposa. Y con los problemas de salud que siempre ha tenido ella, él nunca se ha venido abajo, ocupándose del campo y de mi madre, y aún tenía tiempo para escribirle una jartá de poemas, plantarle flores y llevarla de paseo todas las tardes.
—Mu malamente me vas a sacar a mí parecido con tu abuelo. Rebaja tus expectativas, Maite, que los tiempos han cambiado.
—Por supuesto que no espero que seas como él, ¡ni siquiera que seas mi marido!
—Eso lo dices ahora.
—Ahora y mañana y pasado y al otro —le recalcaba cada tiempo con una brazada y con ganas de repasar todo el calendario—. ¡Y bastante he tardado en dar el paso! Que una es buena, pero no tonta.
—Pues ya que estamos en el baile, vamos a bailar —dijo José en un arrebato de revancha—. ¿Sabes qué? Que me haces un favor, porque yo ni quiero quedarme en el pueblo, ni quiero tener hijos tan pronto. Toda esta prisa es cosa tuya, que quieres imitar a tus padres y a tus abuelos. Pero yo no, ¡yo quiero vivir mi propia vida!
—Ojú, ¿y a qué esperabas para decírmelo?
La intensidad del sol bajo el que estábamos parados era insoportable. Se imponía un alto al fuego. José, que no tenía respuesta para mi pregunta, sí tuvo la lucidez de evitarnos la insolación:
—¿Por qué no lo hablamos todo más tarde? —le salió una voz tan cansada que me dio lástima.
—¡Al carajo! —respondí rápidamente para no flaquear —.Yo ya no tengo nada más que hablar.
En ese momento me sonó el móvil dentro del bolso. ¡Mis abuelos!
—¡Qué! —grité impertinente al descolgar.
—¿Se te ha olvidado que te esperamos para comer? —comenzó mi abuela paterna con su típico desdén.

—No puedo ir. No me esperéis.
—Se ve que no te han enseñado que, cuando se deja a alguien plantado, hay que avisar.
—Eso tenías que haberle enseñado a tu hijo, que él en casa nos deja plantados muchas veces y ni nos coge el teléfono.
Colgué.
Iba a aprender de mi madre a devolver los ataques, y algo mejor todavía, a no caer en los mismos errores.
José, buscando la sombra angosta de un alero, se había alejado para pegarse contra la pared de un edificio. Yo no quería perder ni medio segundo más. Ahora tocaba anunciar a todo el mundo el cambio de planes. Cuanto antes, mejor. No podía dejar que se me nublara este momento de claridad.
Di media vuelta y empecé a deshacer mis pasos para volver al pueblo. Durante unos metros temí que José me siguiera, pero al girar en la Alameda eché una mirada lateral y comprobé que estaba sola.
En medio de la plaza, dos héroes romanos eran los únicos que podrían verme llorar, así que me lo permití. Las estatuas, erguidas sobre dos columnas de piedra, eran inmunes a todas las inclemencias del tiempo. «Yo sí que me merezco un monumento», me dije. «Tú puedes levantarte de esta y llegar a donde quieras», me respondieron.
Para consolarme, empecé a hacer planes alternativos a la celebración de la boda. Asigné una parte del dinero que me ahorraría a sacarme el carné de conducir; otra, a llevar a mi madre de vacaciones a Canarias; y otra, a una sesión de fotos para mis abuelos, con sus olivos y en sus lugares favoritos del pueblo.
Llevaba el mismo ritmo marcial de veinte minutos atrás. ¿Mis tacones percutían aún más fuerte que a la ida, o era impresión mía? Que yo era una sargenta como mi madre, me había dicho el José. Pues que le vaya bien con sus francesas, con sus madrileñas y con todas las turistas del planeta. «Y que se enteren los malajes que anden por ahí: con las sevillanas no se juega», concluí.
Irene Arnanz
Instagram: @irene.arnanz