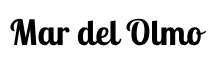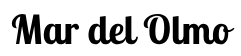¡Miénteme!
Odio que me mientan, sobre todo si mi interlocutor no es un profesional del enredo y el engaño.
Sí, soy consciente de que suena a «listilla» que se va a caer como un castillo de naipes ante el mínimo soplo de un mentiroso compulsivo. Pero soy de lanzar pocos órdagos.
Mi carácter me obliga a pisar sobre seguro, porque la incertidumbre me crea un vacío en el estómago y un vértigo mortal. Y eso que a la bonita edad de 50 dejé la estabilidad económica de un trabajo bien remunerado para dedicarme a darte la lata, a ti querida lectora de mis locuras de martes. Supongo que he cubierto el cupo de riesgo con aquella decisión y ahora prefiero pisar suelo firme. A veces…
Porque, aunque no te guste escucharlo, pillo más del 90% de las mentiras que te atreves a inventar para salir del aprieto en el que estás. Y puedo afirmar que, incluso falsos de manual han caído en mis redes detectivescas.
Te preguntarás por qué odio la mentira.
Muy sencillo, porque la utilicé en un momento importante de mi tierna infancia y me pillaron. Y lo peor del caso es que cuando quise dar la vuelta a la situación la empeoré.
Aprendí la lección y decidí que no lo volvería a hacer nunca más.
Como el “emérito” pero con la inocencia de una niña.

Sin embargo… todo en esta vida tiene un «pero».
Llevo días dándole vueltas a si es conveniente o no hablar de la sinceridad, del punto justo de sal que necesita para no ofender o ser grosera. Porque ahí es donde radica la diferencia, la sinceridad sin una capa de azúcar puede hacer mucho mal.
Vayamos al grano. Estoy segura de que todo el mundo ha pasado por el ejemplo número uno:
Tu mejor amiga acaba de tener un bebé. Como es lógico, has seguido su embarazo casi con más interés que el tuyo y quieres ser de las primeras en ir a visitarla y llevar un regalo para el recién nacido. Solo han pasado cinco días desde que salió del hospital y tus ansias de que ninguna otra amiga se te adelante, ni siquiera has tenido un poco de consideración eligiendo el día de visita. Ella, que es exquisitamente educada, dijo que podías visitarla el día que quisieras, que tú siempre serías bienvenida. El encuentro empieza con un sincero abrazo y las fórmulas de cortesía de rigor:
—Te has quedado estupenda. No se te nota nada que acabas de dar a luz.
—¡Lisonjera! Estoy como una vaca.
—Acabas de dar a luz, ¿qué esperas? ¿salir como las del ¡Hola!?
Hasta ahí, todo sobre ruedas. Pero llega el bebé… y es muy feo. Porque tu amiga es un pibón, pero se ha casado con un hombre encantador muy poco agraciado. Y el niño, para su desgracia, ha salido clavadito a papá.
¿Qué haces cuando lo ves?
- Decir «¡Coño, qué cosa más fea! Tía, qué mala suerte, con lo guapa que tu eres y parecerse a tu marido…»
- Hablar durante los eternos minutos que permaneces en su casa de lo bueno que es el niño, lo ideal que está decorado su cuarto, soltar el regalo a toda mecha y salir cuanto antes de allí para decir por lo bajini «¡Coño, qué cosa más fea! Tía, qué mala suerte, con lo guapa que tu eres y parecerse a tu marido…»
Dudo que haya muchas respuestas en la opción b.
Ambas situaciones son idénticas, solo que la primera, la de la sinceridad al desnudo ralla en la mala educación.
Sí, hay que decir la verdad, pero con un poco de azúcar, como Mary Poppins les daba la medicina a los niños de los Banks.
Otro ejemplo claro es cuando alguien te da una opinión que no has pedido sobre cualquier tema relacionado con tu persona.
Esos psicólogos de cuarto de estar que son capaces de arreglar las vidas ajenas porque no tienen arrestos para mirar el caos de su propia existencia. Amigos solteros que te dan consejos sobre tu desastroso papel como madre, eternos parados incapaces de encontrar un trabajo sin enchufe que te echan en cara que estás planteando mal la búsqueda de empleo, asesores de belleza y estilo sin título que critican tu aspecto después de haberse desecho de todos los espejos de su casa para no verse a sí mismos…

Existen un decálogo mudo de las verdades que no deben decirse si no es con eufemismos:
- Si te hago un regalo, dame las gracias, no me digas que no te gusta. Yo seré lo suficientemente elegante como para darte el ticket regalo por si acaso.
- Si he ganado peso, NO SE TE OCURRA pronunciarlo en voz alta. Ni siquiera mirarme de reojo las recién estrenadas cartucheras o lorzas o lo que quiera que me haya salido.
- Si te invito a comer no digas que algo no te gusta cuando tienes el plato frente a ti. Invéntate una intolerancia, una noche de vómitos, una falta de apetito… pero no me digas que no te gusta porque me arruinas la velada después de horas de preparación.
- Si te pregunto qué te ha parecido alguna de las cosas que he hecho (en mi caso mis novelas) utiliza con tacto las palabras que hagan una crítica negativa sobre ellas. No se puede gustar a todo el mundo, pero hay mil maneras de expresarlo sin ofender.
- No des por sentado que tu opinión es la ÚNICA Y ABSOLUTA VERDAD. Se trata solo de tu punto de vista. No lo olvides.
- Ten mucho cuidado al utilizar los «pero». Todo lo que precede a esta palabra es mentira. Por ejemplo, el consabido «no, si ese vestido no te queda mal, PERO estarías mejor con uno un poco más suelto». La conclusión es que has engordado y te queda fatal, aunque hay que reconocer que lo ha comunicado son altas dosis de elegancia.
- Nunca preguntes a nadie si te quiere más a ti que a otra persona. Aquí sí que hay poco margen para las medias tintas y las medias verdades y te puedes dar de bruces contra una realidad que no deseas.
- Si tienes que decir una verdad un tanto desagradable a tu interlocutor, inicia con unas cuantas afirmaciones positivas sobre él. Una vez más la dosis de azúcar que aminorará el golpe de sinceridad que le va a caer.
- Si no tienes nada positivo que decir de algo o alguien, guarda silencio.
- Si no eres capaz de cumplir con las normas anteriores ¡MIENTE! Pero miente bien, por favor.
Si tú también tienes problemas con la verdad a secas cuéntamelo en los comentarios o ayúdame a abrir la mente por favor. Te leo con avidez.