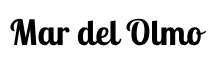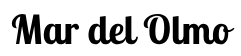Unas vacaciones con amigos
¿De niños no jugábais a que érais adultos? Esa lúdica sensación de que eras mayor y hacías lo que te daba la gana sin pedir permiso. Vivir solo, irse de vacaciones con tus amigos, tener un trabajo y coche propio.
Con el paso de los años empezamos a descubrir que la vida era más divertida cuando la tratábamos como un juego: el trabajo no te da independencia por el mero hecho de contar con un ingreso a final de mes. Muchas veces es una cadena perpetua sin visos de libertad. Pero esa es una triste historia y hoy quiero hablar de las vacaciones con los amigos.
No quiero que me taches de pesimista. Tiendo a ver la botella medio llena. A no ser que sea de cerveza, que siempre la veo medio vacía. O vacía del todo. Las condenadas se evaporan súper rápido con los calores de agosto (y los fríos de enero). Y digo esto, porque no creo que repita más vacaciones en compañía de amigos. Míos, de mi santo esposo, o de los dos.
Sí, lo siento, he tenido muy malas experiencias. Y la vida va de probarlo todo y repetir de lo que te gusta. SOLO DE LO QUE TE GUSTA. No hagamos costumbre de lo que no es imprescindible.
Vacaciones con mi mejor amiga en la tierna infancia
Me gusta analizar las cosas en perspectiva. Quiero estudiar los entresijos de mis pensamientos. Si hubo algún hecho de mi infancia que me marcó y me predispuso a rechazar estas experiencias.Y he encontrado un trauma infantil nada oculto en un rincón de mi cerebro. Aquella vez que invité a mi mejor amiga de entonces a pasar unos días con mi familia en Semana Santa. Y mi madre le hizo más caso a ella que a mí.
Mamá ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? como cantaría una Alaska en miniatura, pues solo contaba con 11 años. Le reprochaba que quería más a Marta (el nombre de la innombrable) que a mí.
La paciencia de mi progenitora estaba hecha a prueba de estupideces. No me mandó a hacer puñetas, que era lo que procedía. ¡Tonterías a ella! encima que le daba una niña más de trabajo...
No creo que esta anécdota infantil hiciera mella en mi carácter de animal social. Fueron muchas más las amigas que me acompañaron en vacaciones y nunca más volvió la sensación de ser menos querida que ellas por mi madre.
Lo realmente divertido empezó cuando cumplí años y decidía dónde y con quién pasaba mis días de descanso.
Vacaciones con amigos e hijos
La primera vez que nos lanzamos a la aventura de compartir vacaciones tuvimos la inteligencia suficiente como para no compartir techo. Que todos nos llevamos muy bien hasta que tenemos que esperar para usar el único baño de la casa.
¡Y qué sabia decisión!
Esa primera vez nosotros teníamos dos niños pequeños. Dos pequeños seres silvestres, naturales como la vida misma, con permiso para ensuciarse y trepar por los árboles. Que pisaban la arena, comían hierba, no siempre se lavaban las manos después de jugar con escarabajos y que pasaban más tiempo descalzos que con zapatos.
No teníamos horarios estrictos. Comíamos cuando teníamos hambre, dormíamos cuando teníamos sueño y no limpiábamos a diario el apartamento. Entre otras cosas porque teníamos un precioso y diminuto patio lleno de buganvillas que caían al suelo con un suspiro y se metían en casa suplicando unas horas más de vida.

Nuestros amigos eran todo lo contrario a nosotros. Había hora para levantarse, para acostarse, para el aperitivo, para la playa y la piscina. Se limpiaba a diario el apartamento de arriba a abajo y era obligación dar un paseo cuando se había ido el sol.
Al principio tenía su gracia. Éramos amigos y estábamos de vacaciones, ¿qué importancia podía tener un pequeño cambio en nuestras costumbres? Y nos sumamos muchas veces a su organizada jornada.
Hasta que un día, sin previo aviso, no pude soportarlo más. Mis nervios se rompieron en mil pedazos y me volví un poco loca. Me faltaba el aire. Soñaba con el calvo de Don LImpio echándome la bronca por ponerle nombre a las pelusas. Y empezamos a escaparnos en las horas de su paseo a una lejana playa llena de hippies limpios que dejaban que sus hijos tocaran a los perros callejeros.
Nosotros también dejamos a los nuestros que se desbocaran como potrillos salvajes. Les hacía mucha falta.
Vacaciones con amigos en su casa
La segunda vez que caímos en el influjo del espejismo de unas vacaciones en compañía de nuestros colegas, fuimos tan tontos de dejarnos engañar para compartir casa. La suya, además.
Dos solitarios, amigos de la teoría de la conspiración, con normas claras de lo que estaba bien y lo que no. En su casa, claro.
Si comprábamos café, no acertábamos con la marca.
Si me ofrecía a hacer la comida, criticaban mi manera de cocinar. Con educación, por supuesto, son amigos.
Si regañaba a uno de mis hijos, me criticaban que les levantara tanto la voz.
Si recogía las cosas del lavavajillas me miraban de reojo porque no había secado del todo vasos y platos.
¿Pero no hace el trabajo completo la máquina? ¡Qué complicación!

Mis débiles nervios volvieron a sufrir un ataque de pánico. ¿Qué estaba haciendo mal? Aunque tal vez habría acabado antes si me hubiera preguntado qué estaba haciendo bien, porque en aquella casa parecía meter la pata eternamente.
Llegados a este punto, deberíamos estar más que escaldados.
Pues no, no hemos aprendido. Volvimos a caer en la estupidez de invitar a otros amigos por tercera (y última vez, por el momento) a pasar las vacaciones con nosotros.
Vacaciones con dos amigos, tres adolescentes y solo un baño
He de sincerarme y reconocer que fui yo. Que me puede la debilidad humana. Que soy incapaz de saber que alguien no está bien y pasar de largo... Y así voy cavando a veces mi propia tumba emocional.
Esta tercera ocasión surgió de una comida regada de vino y un lamento económico de boca de unos amigos. Y ahí estaba Ramona Hood para asistir a los pobres, aunque la más pobre fuera yo.
¡Ahora sí que aprendimos mucho en muy poco tiempo!
Lo primero, que no hay que pelear contra lo que no puedes vencer. No me he leído el Quijote, pero sí recuerdo la escena de los molinos. Cuando vimos que no se trataba de averiguar cuál de los dos hombres la tenía más larga (la falda pareo que se ponían en la playa) y cuáll de las dos mujeres cocinaba más y mejor, mi marido y yo nos relajamos. Los dimos por claros vencedores. A él el pareo le quedaba infinitamente peor que a mi marido y su cocina hubiera acabado con la población de vampiros por la cantidad de ajo, pero era más cómodo no competir.

Si ellos querían demostrar que eran mejores que nosotros en todo había que permitir que desarrollaran esa faceta de su personalidad.
No tuvimos la suerte de los principiantes porque ya no lo éramos. Cuando ellos decían que iban a hacer cualquier cosa, nosotros decíamos que haríamos justo lo contrario. Con la vana esperanza de despegarnos un rato. Pero nunca tuvimos suerte. Aplazaban sus planes para estar con nosotros. Aunque nosotros no quisiéramos.
Después de aquellos días de vacaciones, hubiera necesitado otra semana más de descanso para desintoxicarme de amigos.
Cuando paso por experiencias así, me doy cuenta de cuánto valoro a mi familia. Mis dos aborrescentes siguen siendo aquellos dos potros salvajes que siguen queriendo vivir descalzos. Que no tienen horario si no se lo imponemos. Que son capaces de seguirnos hasta donde su padre nos quiera llevar. Tiene alma de boy scout. No importa si hay que escalar una montaña en bañador y chanclas, cruzar una ría con perros, aletas y mucha corriente o tirarse desde una roca una y otra vez. Siempre nos sorprende.
No hemos perdido ningún amigo, no pienses mal. Los conservamos a todos. Lo que sí hemos ganado es inteligencia. Y yo, por encima de todas las cosas, estoy progresando adecuadamente con lo de cerrar la boca cuando me entran impulsos irrefrenables que acabarán mal.
Decir no es una asignatura pendiente para mí. Probablemente sea uno de los grandes fracasos nacionales en materia educativa. ¡Ah! que no nos han enseñado a decir que no.... ¡ya decía yo!
Entre una experiencia y otra, podría hablaros de millones de buenísimos ratos con muy buenos amigos. Esos que lo son de verdad. A los que no tienes que llamar cada semana para saber que están siempre esperando tu sonrisa. A los que consideramos más de la familia que a algún primo impertinente que hemos tenido la mala fortuna de heredar.
Seguro que, aunque no sean unas vacaciones, alguna experiencia raruna con amigos también has tenido.
Cuéntamela, ¡por favor!. Será un placer leerte.